







Hoy, en el Día del Maestro, siento la necesidad de expresar algo que va mucho más allá de la simple formalidad de una efeméride. Marcos Aguinis escribió alguna vez, en un texto memorable, que, en tiempos cada vez más lejanos, el maestro era una figura central, respetada, querida y admirada. Era la persona a la que todos saludaban con deferencia, en reconocimiento a la misión trascendental que cumplía.
Ese maestro, al que nuestros padres veían pasar con orgullo desde su vereda, era mucho más que un alfabetizador o transmisor de saberes enciclopédicos: era, sobre todo, el transmisor de valores que orientaban la vida comunitaria a través de su ejemplo. Su palabra tenía peso moral y cultural. Era, como decía Aguinis, un arquitecto silencioso de ciudadanía.
Con el paso del tiempo, por distintas causas, ese prestigio se fue erosionando. En nombre de un igualitarismo mal entendido, confundimos respeto con indiferencia y autoridad con autoritarismo. El resultado fue la degradación de la condición docente, reducida a la de un simple trabajador de la educación, mal remunerado, poco reconocido y, en muchos casos, desmoralizado. Nada más injusto: al derribar la figura del maestro, lo que se destruye es uno de los cimientos fundamentales de la civilización.
En efecto, la forma más brutal de condenar a un país al peor de los futuros es desmantelar su sistema de enseñanza. Y ese sistema empieza y termina con el maestro y la maestra. La infraestructura está en un segundo plano, porque es lo más fácil de realizar. Construir docencia es lo más difícil: lleva tiempo y exige gobiernos con la capacidad de poner en marcha procesos cuyos resultados no podrán ver, porque son de largo plazo. Una política educativa exitosa demanda paciencia y visión, porque, como decía el Papa Francisco, las cosas más importantes que los seres humanos somos capaces de hacer, las hacemos en la dimensión del tiempo, no del espacio. El espacio permite instalar infraestructuras (edificios escolares, SUM, playones), pero no es la dimensión para construir la docencia que forma ciudadanos libres, responsables y capaces de pensar por sí mismos, de discernir con la libertad asediada hoy por algoritmos programados para manipular nuestras mentes y conductas. La docencia se construye en el tiempo, y la calidad educativa también.
Todo lo que he dicho hasta aquí se inspira en mi experiencia personal. Pocha fue mi primera maestra. Ella me enseñó a leer y a escribir, pero sobre todo me enseñó a convivir con otros, a construir comunidad con mis compañeros, a descubrir la amistad. Su voz y su paciencia abrieron para mí un camino que nunca se cerró: el más importante de todos, porque me condujo a los demás caminos de la vida.
Por eso, hoy más que nunca, sostengo que la Argentina debe devolver a sus docentes el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merecen. El salario es un factor decisivo. Y aunque sea un objetivo de largo plazo —porque no hay otra manera de concebir una política pública de esta trascendencia sin la mirada puesta en el futuro— debemos aspirar a que el sueldo docente sea el más alto de los que paga el Estado, como sucede en países que entendieron su importancia: Países Bajos, Canadá, Suiza, Australia o Dinamarca, entre otros. Solo así atraeremos a los jóvenes con el mejor talento, que hoy optan por profesiones mejor remuneradas, para que sean los maestros y maestras que exigen los tiempos que vendrán.
Cuando comprendamos que la docencia es la piedra angular de la República, también entenderemos por qué sus protagonistas deben ser los mejores pagos del servicio público. Sin educadores valorados, no hay futuro posible.
En este día en que celebramos a nuestros maestros y maestras, inspirados en el padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, dedico estas palabras a cada uno de ellos, con profunda gratitud y cariño.
(*) Vicegobernador de Río Negro
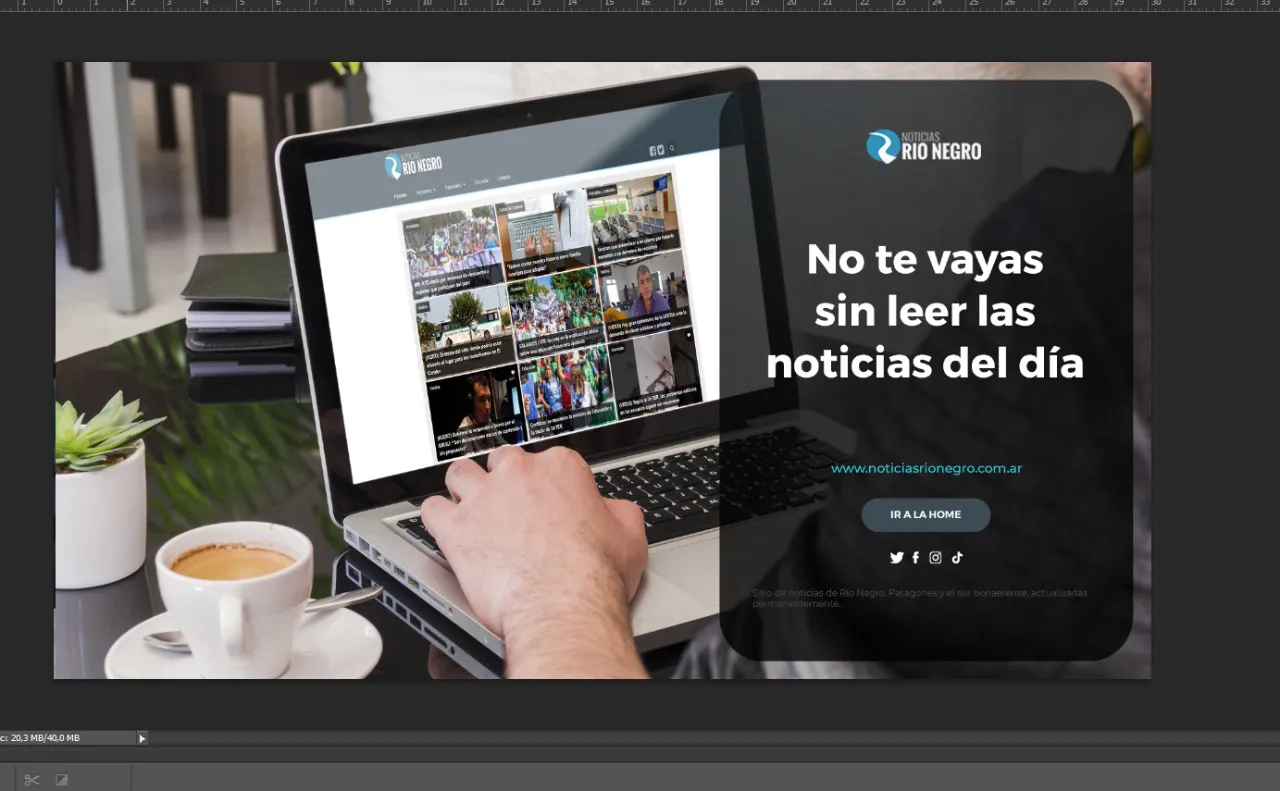
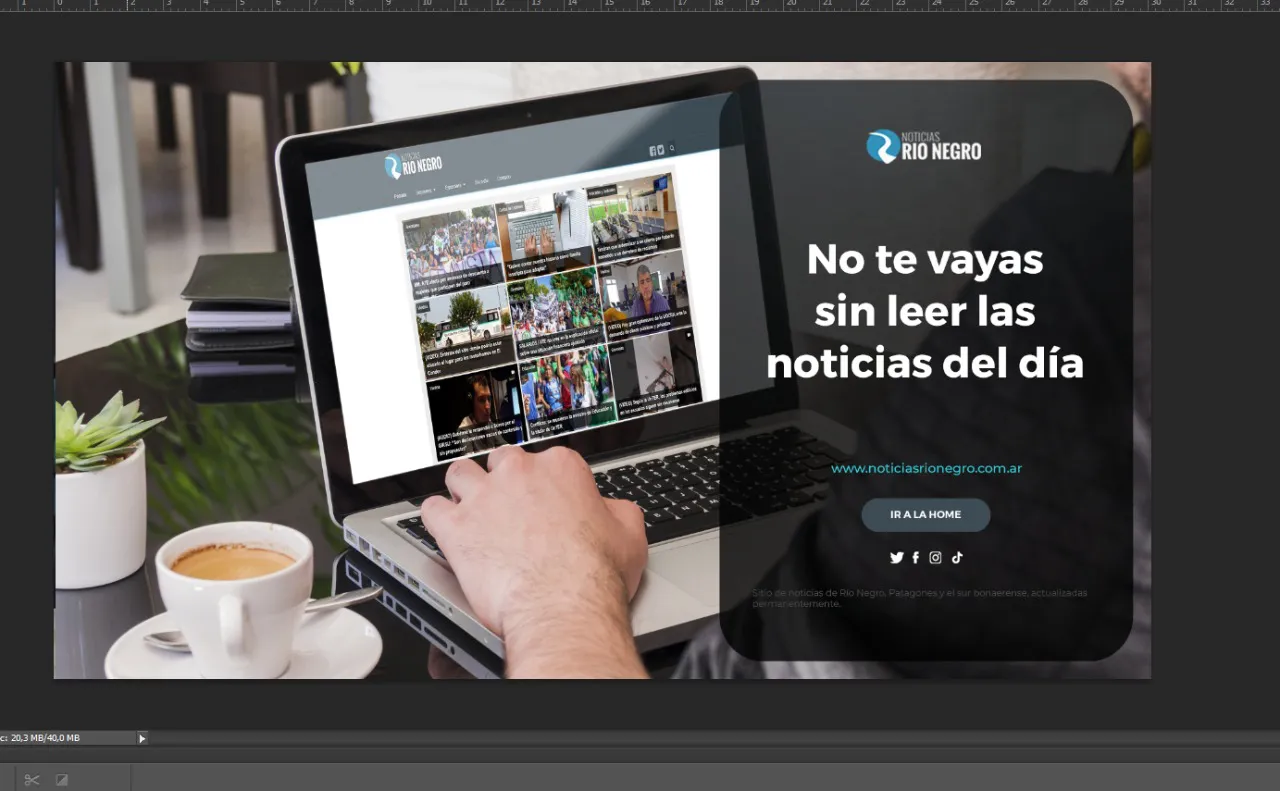





El mapa que falta: mujeres, desigualdad y discapacidad en la Argentina


Dación en pago: una idea interesante, pero con muchas dudas que hay que aclarar





























